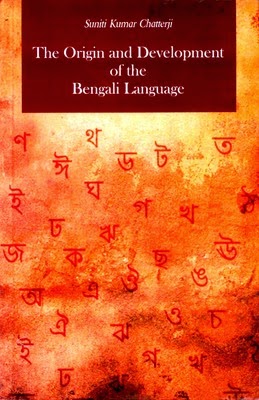Lenguas indoeuropeas se extienden por los dos continentes entre los que vivo. Paso de un extremo a otro, de la frontera más oriental a la más occidental de los reinos lingüísticos. Cierto, la lengua indoeuropea más occidental es el islandés, pero el gallego también está en el abismo del Océano Atlántico. Por otro lado, el bengalí y el asamés son las lenguas indoeuropeas más orientales. Entre ellas, un amplísimo espectro de lenguas indoeuropeas se despliega, conviviendo con otras familias lingüísticas.
Trazar el origen del bengalí es trazar la historia de India. Desde los habitantes originales del subcontinente pasando por la invasión aria, sin olvidarnos de las invasiones turca, afgana, inglesa, portuguesa, francesa; una intrincada madeja que desenredar.
Pero hay buenas noticias: ya se ha desenredado. Lo hizo Suniti Kumar Chatterjee en su libro The origin and development of Bengali language, que contiene más de 1000 páginas en las que se relata el desarrollo histórico y lingüístico de la India aria, de la India indoeuropea.
Todo empezó hace mucho, mucho tiempo. Seguramente ya habéis oído hablar de la civilización del Valle del Indo, o Harappa, y de la ciudad de Mohenjo-Daro. Y si no habéis oído hablar de ellas, ya podéis ir viendo este vídeo de The Crash Course que explica lo básico. La India de Mohenjo-Daro es una India pre-indoeuropea, y su idioma está todavía sin descrifrar, aunque ya ha habido varios avances gracias a los persistentes intentos de leerlo (de entre los que uno de los más interesantes es, desde mi punto de vista, el de Rajesh Rao que podéis ver en TED Talks). La mayoría de los estudios - aunque no todos - están de acuerdo en que no es una lengua indoeuropea, sino dravídica, familia a la que pertenecen las lenguas que se hablan hoy en día en el sur de la India. A pesar de que todavía no se ha descifrado la lengua de Harappa, hay otras razones, para sostener la hipótesis dravídica:
1) En la zona de la actual Pakistán, se habla aún una lengua dravídica, el brahui, a flote rodeada de lenguas indoeuropeas. Hay otras pequeñas islas de lenguas dravídicas en el norte de India, de habla indoeuropea, cada vez más abundantes a medida que bajamos hacia el sur.
2) Las ideas escritas en los Vedas, sobre todo en el RigVeda, escritos en una lengua indoeuropea, son radicalmente diferentes de las ideas presentadas en los textos dravídicos más antiguos. Los Vedas muestran una perspectiva de la vida y del mundo típica de pueblos conquistadores y guerreros, acostumbrados a pelear, y hablan de caballos, carros, armas, etc. En los restos arqueológicos de la civilización del Valle del Indo, en cambio, no hay restos de caballos ni de carros (no tenían la rueda) ni de armas.
3) Las diferencias étnicas y genéticas entre los indios del norte y los del sur.
4) El sustrato dravídico que existe en las actuales lenguas indias. La compleja gramática de la lengua en que están escritos los Vedas siguió un proceso de simplificación influenciada por las dravídicas (simplificación del sistema temporal verbal, pérdida de las formas modales, y de los modos excepto el indicativo, etc.), y también ciertas modificaciones fonéticas (escasez de consonantes fricativas, presencia de consonantes retroflejas), rasgos típicos de las lenguas dravídicas. Las lenguas indoeuropeas no indias, incluso su más antigua lengua hermana, el avéstico, de la vecina Irán, no muestran esas características.
A las lenguas de India se las llama "Indo-Arias", para diferenciarlas de las lenguas indoeuropeas no indias y de las lenguas indias no indoeuropeas, a partir del nombre común de "ario" que se ha dado a los diferentes pueblos y tribus de lengua y cultura indoeuropea que entraron por oleadas en India vía Mesopotamia (hipótesis que Chatterjee apoya por la similitud de algunos nombres mesopotámicos con palabras indias, las coincidencias entre algunas deidades y mitos, como el del Diluvio Universal, y por las pruebas arqueológicas de objetos Babilónicos encontrados incluso en la India Central). Las lenguas indoeuropeas que hablaban estos primeros grupos de invasores se denominan "Antiguo Indo-Ario" , y es una de estas lenguas la registrada en los Vedas, que por comodidad y a falta de un nombre mejor, se denomina Védico. Entre los cuatro libros de los Vedas hay algunas divergencias, lo que demuestra que los arios no eran un grupo unido que hablaba una sola lengua, sino que había pequeñas diferencias dialectales, como es natural en cualquier territorio amplio con concentraciones de población dispersas.
Las antiguas lenguas indo-arias evolucionaron en las líneas de simplificación que expliqué brevemente arriba, en el punto 4, como se ve en la lengua literaria que se eligió para escribir los Brahmanas, los siguientes textos religiosos y culturales más importantes después de los Vedas. En el territorio conquistado por los arios, que hacia el año 1000 a. C. se extendía desde lo que hoy es Afganistán hasta Bihar - el Aryavarta - se hablaban diferentes variantes de ese Antiguo Indo-Ario en un continuo en el que sólo las lenguas de tierras más cercanas serían claramente inteligibles. Era la lengua literaria (el Védico, la lengua de los Brahmanas) la que los unía de un extremo a otro.
Sin embargo, siguiendo el curso de evolución lingüística natural, las lenguas vernáculas se distanciaban cada vez más y más de aquella lengua literaria en la que se escribía - y también unas de otras. Durante los siglos VII y VI a.C., los sacerdotes y profesores Brahmins y la aristocracia guerrera Ksatriya - es decir, las clases altas - intentaron por todos los medios preservar la pureza de su lengua, marcar claramente la diferencia entre su lengua y las lenguas "vulgares" que hablaba la mayoría de la población. Para ello intentaron acercar sus dialectos al Védico de los antiguos textos, especialmente en cuestiones fonéticas. Esto afectó sobre todo en la zona más oriental, la zona de lo que es hoy Bihar, antes Magadha, puesto que era la más divergente de todas, al estar en la frontera y con una mayor influencia de la población dravídica original, además de otras tribus indígenas, como los Kol. Es decir, que en esta zona había una mayor diferencia entre la lengua ideal que las clases altas querían hablar y mantener, y las lenguas vernáculas y las variaciones dialectales de éstas que hablaba el pueblo llano.
De hecho, estas lenguas orientales estaban estigmatizadas, y se consideraban mejores las lenguas y dialectos del Noroeste (lo que es hoy Afganistán y Pakistán). Prueba de ello es que en las obras de teatro de la época, las clases bajas hablaban en Magadhi, aunque en un dialecto depurado y literario; pero éste nunca era usado por los personajes pertenecientes a clases altas. También se menciona en el Kausitaki Brahmana:
Además, en la actual Afganistán estaba la antigua región de Gandhara, donde existía una ciudad, Takhsashila, en la que había una famosa universidad, donde se enseñaba en una lengua indo-aria muy cercana al Védico. Allí vivía Panini, el primer intelectual indio que compiló una gramática de la lengua literaria depurada que él mismo estandarizó al escribir su gramática, titulada Astadhyayi, en el siglo V a.C. Panini llamó a esa lengua literaria "samskrta" (construida, refinada), es decir, el sánscrito. Para él, que vivía en la zona más al noroeste, esta lengua literaria era muy cercana a la lengua que hablaba, aunque fuera más depurada, por lo que la llamó también "laukika", es decir, "de la gente". Sin embargo, el siguiente intelectual en escribir una gramática del sánscrito, Patañjali, lo denominó "deva-bhasa", es decir, "lengua de los dioses"; tres siglos después del Panini, en el II a.C.
El sánscrito era la lengua literaria, administrativa y oficial, en la que se escribían los documentos importantes, las inscripciones en piedra que dejaban los reyes, las obras literarias; pero como lengua viva, hablada, sólo se usaba en la corte. Y como toda lengua que se habla, enseguida empezó a mostrar divergencias de unas regiones a otras. Pero, a pesar de todo, era la lengua franca, la lengua en la que se entendían de oeste a este y de norte a sur de Aryavarta. Un poco como fue el latín en Europa en la Edad Media. Todo lo que se escribía se adaptaba a las reglas dictadas por Panini, que se consideraban el "cómo debía ser" la lengua literaria en su perfección. Las canciones, leyendas, cuentos que habían pertenecido a la lengua oral y se registraban por escrito, también se modificaban para acercar su idioma lo más posible al sánscrito prescrito por Panini.
No obstante, algunas formas eran prácticamente imposibles de cambiar y se preservaban tal cual, justificando su presencia en el texto diciendo que "así lo dijeron los sabios (rishis)". Además, las personas que sabían escribir y creaban o transcribían, habían aprendido el sánscrito como una segunda lengua, pero ellos hablaban en su vida diaria sus lenguas vernáculas maternas, algunas ni siquiera indo-europeas, sino dravídicas. Por lo tanto, no podían evitar usar en sánscrito expresiones calcadas de sus lenguas maternas, puesto que su trabajo era, en cierto modo, una traducción. Poco a poco fueron ejerciendo una influencia sobre el sánscrito como lengua, que gracias a ellos no se quedó petrificada en la gramática de Panini, sino que fue evolucionando, cambiado su morfología en favor de raíces provenientes de lenguas vernáculas, aumentando su vocabulario con palabras dravídicas e incluso con préstamos del griego o del persa, alterando su sintaxis, simplificando más y más su sistema verbal.
Estamos ya no en la época del Antiguo Indo-Ario, sino que hemos entrado en la era del Indo-Ario Medio.
Y hasta aquí puedo leer, por ahora.
Nota: No le he puesto - ni le voy a poner - los símbolos diacríticos al sánscrito porque no sé cómo hacerlo. Si algún día descubro cómo conseguirlo de una manera sencilla, los añadiré.
El mejor mapa lingüístico de India que he encontrado
A las lenguas de India se las llama "Indo-Arias", para diferenciarlas de las lenguas indoeuropeas no indias y de las lenguas indias no indoeuropeas, a partir del nombre común de "ario" que se ha dado a los diferentes pueblos y tribus de lengua y cultura indoeuropea que entraron por oleadas en India vía Mesopotamia (hipótesis que Chatterjee apoya por la similitud de algunos nombres mesopotámicos con palabras indias, las coincidencias entre algunas deidades y mitos, como el del Diluvio Universal, y por las pruebas arqueológicas de objetos Babilónicos encontrados incluso en la India Central). Las lenguas indoeuropeas que hablaban estos primeros grupos de invasores se denominan "Antiguo Indo-Ario" , y es una de estas lenguas la registrada en los Vedas, que por comodidad y a falta de un nombre mejor, se denomina Védico. Entre los cuatro libros de los Vedas hay algunas divergencias, lo que demuestra que los arios no eran un grupo unido que hablaba una sola lengua, sino que había pequeñas diferencias dialectales, como es natural en cualquier territorio amplio con concentraciones de población dispersas.
Las antiguas lenguas indo-arias evolucionaron en las líneas de simplificación que expliqué brevemente arriba, en el punto 4, como se ve en la lengua literaria que se eligió para escribir los Brahmanas, los siguientes textos religiosos y culturales más importantes después de los Vedas. En el territorio conquistado por los arios, que hacia el año 1000 a. C. se extendía desde lo que hoy es Afganistán hasta Bihar - el Aryavarta - se hablaban diferentes variantes de ese Antiguo Indo-Ario en un continuo en el que sólo las lenguas de tierras más cercanas serían claramente inteligibles. Era la lengua literaria (el Védico, la lengua de los Brahmanas) la que los unía de un extremo a otro.
Sin embargo, siguiendo el curso de evolución lingüística natural, las lenguas vernáculas se distanciaban cada vez más y más de aquella lengua literaria en la que se escribía - y también unas de otras. Durante los siglos VII y VI a.C., los sacerdotes y profesores Brahmins y la aristocracia guerrera Ksatriya - es decir, las clases altas - intentaron por todos los medios preservar la pureza de su lengua, marcar claramente la diferencia entre su lengua y las lenguas "vulgares" que hablaba la mayoría de la población. Para ello intentaron acercar sus dialectos al Védico de los antiguos textos, especialmente en cuestiones fonéticas. Esto afectó sobre todo en la zona más oriental, la zona de lo que es hoy Bihar, antes Magadha, puesto que era la más divergente de todas, al estar en la frontera y con una mayor influencia de la población dravídica original, además de otras tribus indígenas, como los Kol. Es decir, que en esta zona había una mayor diferencia entre la lengua ideal que las clases altas querían hablar y mantener, y las lenguas vernáculas y las variaciones dialectales de éstas que hablaba el pueblo llano.
De hecho, estas lenguas orientales estaban estigmatizadas, y se consideraban mejores las lenguas y dialectos del Noroeste (lo que es hoy Afganistán y Pakistán). Prueba de ello es que en las obras de teatro de la época, las clases bajas hablaban en Magadhi, aunque en un dialecto depurado y literario; pero éste nunca era usado por los personajes pertenecientes a clases altas. También se menciona en el Kausitaki Brahmana:
"tasmaad udiicyaam disi pra-jñata-taraa vaag udyata,
udanñca u eeva yanti vaacam siksitum, yoo vaa tata aa
gacchati, tasya vaa susruusanta iti."
"En las tierras del norte el habla es pronunciada con mayor claridad,
y hacia el norte van los hombres a aprender a hablar,
y aquel que vuelve de allí es escuchado por todos."
(traducido por mí al español desde la traducción al inglés, no del original, no os vayáis a pensar)
Además, en la actual Afganistán estaba la antigua región de Gandhara, donde existía una ciudad, Takhsashila, en la que había una famosa universidad, donde se enseñaba en una lengua indo-aria muy cercana al Védico. Allí vivía Panini, el primer intelectual indio que compiló una gramática de la lengua literaria depurada que él mismo estandarizó al escribir su gramática, titulada Astadhyayi, en el siglo V a.C. Panini llamó a esa lengua literaria "samskrta" (construida, refinada), es decir, el sánscrito. Para él, que vivía en la zona más al noroeste, esta lengua literaria era muy cercana a la lengua que hablaba, aunque fuera más depurada, por lo que la llamó también "laukika", es decir, "de la gente". Sin embargo, el siguiente intelectual en escribir una gramática del sánscrito, Patañjali, lo denominó "deva-bhasa", es decir, "lengua de los dioses"; tres siglos después del Panini, en el II a.C.
El sánscrito era la lengua literaria, administrativa y oficial, en la que se escribían los documentos importantes, las inscripciones en piedra que dejaban los reyes, las obras literarias; pero como lengua viva, hablada, sólo se usaba en la corte. Y como toda lengua que se habla, enseguida empezó a mostrar divergencias de unas regiones a otras. Pero, a pesar de todo, era la lengua franca, la lengua en la que se entendían de oeste a este y de norte a sur de Aryavarta. Un poco como fue el latín en Europa en la Edad Media. Todo lo que se escribía se adaptaba a las reglas dictadas por Panini, que se consideraban el "cómo debía ser" la lengua literaria en su perfección. Las canciones, leyendas, cuentos que habían pertenecido a la lengua oral y se registraban por escrito, también se modificaban para acercar su idioma lo más posible al sánscrito prescrito por Panini.
No obstante, algunas formas eran prácticamente imposibles de cambiar y se preservaban tal cual, justificando su presencia en el texto diciendo que "así lo dijeron los sabios (rishis)". Además, las personas que sabían escribir y creaban o transcribían, habían aprendido el sánscrito como una segunda lengua, pero ellos hablaban en su vida diaria sus lenguas vernáculas maternas, algunas ni siquiera indo-europeas, sino dravídicas. Por lo tanto, no podían evitar usar en sánscrito expresiones calcadas de sus lenguas maternas, puesto que su trabajo era, en cierto modo, una traducción. Poco a poco fueron ejerciendo una influencia sobre el sánscrito como lengua, que gracias a ellos no se quedó petrificada en la gramática de Panini, sino que fue evolucionando, cambiado su morfología en favor de raíces provenientes de lenguas vernáculas, aumentando su vocabulario con palabras dravídicas e incluso con préstamos del griego o del persa, alterando su sintaxis, simplificando más y más su sistema verbal.
Estamos ya no en la época del Antiguo Indo-Ario, sino que hemos entrado en la era del Indo-Ario Medio.
Y hasta aquí puedo leer, por ahora.
Nota: No le he puesto - ni le voy a poner - los símbolos diacríticos al sánscrito porque no sé cómo hacerlo. Si algún día descubro cómo conseguirlo de una manera sencilla, los añadiré.